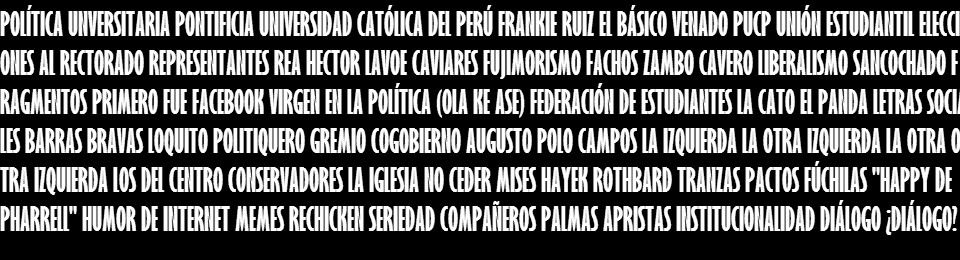El Marxismo y la Historia del Arte. De William Morris a la Nueva Izquierda.
Editado por Andrew Hemingway
Traducido por I. M. Calderón
Introducción:
Esta antología está concebida como una introducción al pensamiento reciente sobe el pasado de la historia del arte marxista. No se presenta en el espíritu de la nostalgia –una suerte de desempolvar las reliquias- sino como un impulso hacia la crítica y renovación. Mi asunción es que mucha de la historia que quienes en este volumen contribuyen cuentan es poco conocida en sus detalles específicos, y que sus logros son con frecuencia subvalorados y malinterpretados.
El tono dominante en la academia de la historia del arte en Bretaña y los Estados Unidos es por hoy cierto pluralismo liberal, una actitud que promueve la tolerancia de un rango de perspectivas diferentes –en sí misma, una meta no despreciable- pero que provee poco o ningún incentivo para que debatan entre ellas mismas o para impulsar sus diferencias hasta a un punto de cuestión-. La historia del arte formalista, la historia del arte queer, la historia del arte feminista, la historia del arte poscolonial, y la historia social del arte coexisten, con variadas superposiciones y combinaciones, y se comportan como un set de especialidades rivales. La historia del arte marxista es en el mejor de los casos un platillo secundario en este gran bufé, y usualmente se encuentra solamente en formas diluidas o adulteradas. Dos antologías ampliamente usadas, publicadas en los 90, asumen ambas que la historia del arte marxista es esencialmente obsoleta, mientras que un libro de textos para estudiantes sobre la ‘Nueva Historia del Arte’ que apareció en el 2011 sugiere que el ‘marxismo clásico’ –sea lo que sea que signifique eso- ha colapsado ‘bajo el peso de sus corruptos e incompetentes correlatos prácticos’ y ‘porque una autocrítica rigurosamente conducida dejó a la mayoría de sus exponentes sin la voluntad de defender la centralidad tradicional de la clase’. En breve, para estos autores, la caída de la Unión Soviética y sus satélites y el giro de China al estalinismo de mercado ha desacreditado finalmente al marxismo, mientras que la teoría posmoderna se ha ocupado del resto. En efecto, asumen todos la posición del ‘fin de la historia’ anunciada de manera célebre por Francis Fukuyama; esto es, que el capitalismo de libre mercado y la democracia liberal es el término final de la sociedades humanas.
En cierta medida, por supuesto, hemos estado en este punto ya varias veces antes. La idea de que las brutalidades, horrores y desigualdades del experimento soviético desacreditaron al marxismo como sistema teórico no es exactamente nueva. Conservadores y liberales de igual modo han estado siempre ansiosos de pronunciar las exequias del marxismo. En un nivel, lo que vemos aún otra vez es un error de categorías absurdo- aunque difícilmente inmotivado-, una confusión entre una ideología estatal y un complejo sistema de pensamiento crítico. Después de todo, es desde dentro de la tradición marxista misma que muchas de las críticas más fieras y perspicaces al estalinismo han surgido –basta que uno recuerde nombres como los de Trotsky, Charles Bettelheim, Tony Cliff y Herbert Marcuse para entender el punto. Pero la debacle de la URSS reforzó el descrédito de la política socialdemócrata en la Europa occidental y en donde sea, haciendo aparentemente obsoleta la idea de que el poder estatal pudiera ser usado para paliar las operaciones del capital en favor los intereses de las grandes masas de la sociedad y llevando a una corrupción del lenguaje por el cual una regresión reaccionaria a los principios del libre mercado era denotada bajo el término “reforma”. Esto fue representado ideológicamente en el mantra neoliberal que señala que no hay alternativas al mercado y a las formas actuales del estado burgués, a pesar de la miserización de los más pobres y desvalidos en todas las sociedades en las que las políticas neoliberales se han implementado, y la degradación del proceso político a nuevos niveles de corrupción e inanidad en las democracias de larga data que ha acompañado a las misma. No estoy, por supuesto, sugiriendo que la academia de la historia del arte en Bretaña y los Estados Unidos, que es por mucho liberal o sentimentalmente socialdemócrata en sus inclinaciones, avale activamente el neoliberalismo. Pero de otro lado la marginalización del único sistema de pensamiento que postula una crítica sistémica, antes que cambios de actitud dentro del acuerdo social existente, no es gratuita. En efecto, la abrumadora mayoría en la academia acepta también que ‘no hay alternativa’. Lo mejor que podemos esperar es una micropolítica de grupos de interés particular. Dada la estructura social de la academia y sus funciones dentro del orden superior de cosas, (todo ello) es difícilmente sorprendente, pero también es inhabilitante, tanto a niveles analítico y práctico.
El neoliberalismo y el resurgimiento del imperialismo en el periodo posterior a la Guerra Fría han traído sus propias contradicciones, estando los movimientos antiglobalización y antiguerra entre ellas. Aunque estos movimientos se posicionan fuera de las viejas tradiciones de la izquierda en muchos aspectos, ha habido también un marcado revival del interés en el marxismo y en otras tradiciones de pensamiento radical, lo que se registra en numerosas publicaciones. Son estos desarrollos los que brindan la ocasión para este libro.
El método y principios de una historia del arte marxista no vienen listos para llevar desde el legado de los fundadores del marxismo. Aunque Marx tuvo la intención de escribir sobre estética en dos momentos de su vida, nunca lo hizo. Así, como en todo lo demás en la teoría marxista, una estética tuvo que ser ensamblada desde afirmaciones fragmentadas y deducida desde las premisas superiores que subyacen tanto sus textos como los de Engels en otros temas. Como el lector no iniciado descubrirá de este volumen, existe una línea importante dentro de la historia del arte marxista que niega que la estética, entendida como una teoría general de las artes, sea consistente con el marxismo en absoluto. Así, desde al menos una perspectiva, uno puede tener una teoría marxista del arte que sustituye a la estética –pero incluso este no es un asunto simple, dadas las muchas interpretaciones contrapuestas que hay sobre el método de Marx y la naturaleza de su teoría de la historia. Todo esto, por supuesto, para decir que el marxismo no es ninguna teoría individual, sino más bien una familia de teorías que registran el impacto de una gama completa de circunstancias históricas diferentes sobre el entendimiento y desarrollo de los textos originales, con todos sus vacíos y provisionalidad. Muchas de las premisas centrales del marxismo todavía están sujetas a un debate continuo y feroz, y es bastante probable que se mantenga así. Más aun, en cierto sentido una historia del arte marxista es una contradicción en términos, en tanto el Marxismo como una teoría totalizante de la sociedad necesariamente pone en cuestión todos los límites entre disciplinas como ofuscaciones del pensamiento burgués y en una variante al menos las ve como el producto de la reificación del conocimiento característico de la sociedad capitalista. Los intentos de Riegl, Wölfflin y otros para demarcar el dominio específico de la historia del arte al darle al arte su propia lógica interna de desarrollo, centrado en la categoría de estilo, podría precisamente ilustrar este fenómeno.
Pero aunque la historia del arte marxista ha atacado desde el principio las premisas del formalismo, existe una vía en la que está obligado a concederle ciertas intuiciones, esto es por la noción de que las diferentes esferas de producción intelectual tienen lo que Engels llamaba una ‘independencia inherentemente relativa’. En una carta de 189, Engels observaba, de cara a la degradación del método marxista por ‘materialistas’ más jóvenes:
“Pero nuestra concepción de la historia es, sobre todo, una guía para el estudio y no una palanca para levantar construcciones a la manera del hegelianismo. Hay que estudiar de nuevo toda la historia, investigar en detalle las condiciones de vida de las diversas formaciones sociales, antes de ponerse a derivar de ellas las ideas políticas, del Derecho privado, estéticas, filosóficas, religiosas, etc., que a ellas corresponden”
La correspondencia de Engels años más tarde muestra cómo trabajaba repetidamente para corregir la concepción errada y prevalente de que el marxismo postulaba un determinismo económico crudo:
“…Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda”
Y lo que Engels tenía que decir sobre la determinación en última instancia en relación a la filosofía habría aplicado al arte también, a saber, que esta operaba
“dentro de las condiciones impuestas por el campo concreto: en la filosofía, por ejemplo, por la acción de influencias económicas… sobre el material filosófico existente, suministrado por los predecesores. Aquí, la economía no crea nada a novo, pero determina el modo cómo se modifica y desarrolla el material de ideas preexistente, y aun esto casi siempre de un modo indirecto”
Así, la tradición de la historia del arte germanófona todavía nos habla de formas importantes, porque más que ninguna otra variante de la disciplina sustentó al campo de dominio específico del arte de formas filosóficamente sofisticadas y continúa hoy planteando cuestiones clave sobre la relación entre la explicación histórica y la estética.
Debe ser claro de ello que dentro del amplio alcance del materialismo histórico el arte retuvo un grado considerable de autonomía relativa y no proveyó de fórmulas sobre cómo la influencia determinante del factor económico debía ser entendida en su relación con todos los otros factores causales. Tales asuntos podían solo ser establecidos sobre una base individual. Así, mientras que Marx y Engels insistían en que la producción del arte debía ser entendida como complejamente determinado por intereses sociales, la reconocieron como un actividad especial, cuyo desarrollo era parcialmente el resultado de una reelaboración sin fin de las tradiciones y materiales heredados de su dominio particular. La pregunta para sus sucesores era cómo vincular estas dos características. Aun más, tampoco su literatura restante indicaba como debía ser entendida la así llamada ciencia de la estética. Que caía dentro de la categoría de ideología era bastante clara, ¿pero cuál era su contenido de verdad, si en efecto tenía alguno? ¿Cómo las preguntas de juicio que eran su campo central podían estar relacionadas con la crítica histórica de las sociedades de clase que parecía ser la principal tarea del marxismo? Y de manera más importante, ¿había forma alguna en la que los significados del arte (o al menos, de algún arte) excedieran la categoría de ideología, y si esto era así, cómo es que lo hacían?
Los marxistas de la generación posterior a Marx y Engels inevitablemente tuvieron que virar su atención hacia cuestiones culturales en tanto el marxismo- particularmente en Alemania- se transformó en la ideología de partidos de la clase obrera cada vez más grandes al interior del el orden democrático burgués que buscaba ofrecer a sus miembros una visión holística del mundo que se contrapusiera a la cultura y valores de la clase dominante y sus aliados. Los pensadores líderes dentro de la Segunda Internacional Socialista (fundada en 1889) que concedieron atención a las cuestiones sobre la cultura incluyeron a Georgii Plekhanov y Franz Mehring, autores cuyos escritos fueron al tiempo puntos de referencia para algunas de las figuras que cubre esta antología Sin embargo, por lejos el más original y profundo escritor marxista sobre arte de esta generación fue William Morris, de allí su inclusión aquí. El capítulo de Caroline Arscott es representativo de una nueva ola de academia marxista sobre el pensamiento y la práctica de Morris, lo que debería producir el reconocimiento de que su visión estética e histórica son bastante más sofisticadas de lo que ha sido reconocido hasta el momento, incluso por parte de sus admiradores marxistas. La originalidad del marxismo de Morris se entiende parcialmente por el hecho de que su formación intelectual particular al interior del movimiento romántico hizo que le fuera posible pensar sobre el arte en formas que son más cercanas a aquellas del joven Marx que de marxistas más ‘ortodoxos’, tales como Plekhanov y Mehring, cuyas perspectivas participaron de las tendencias positivistas de la Segunda Internacional. (Respecto a ello, no es coincidencia que a diferencia de ellos, Morris se mantuviera como un marxista revolucionario y fuera inquebrantable en su rechazo del reformismo). La Segunda Internacional proveyó también del marco político para los primeros historiadores del arte marxistas propiamente dichos, a saber Wilhelm Hausenstein y Eduard Fuchs. La crítica de Walter Benjamin a este último –el tema del capítulo desarrollado por Frederic Schwartz- se enfoca precisamente en las limitaciones de tal aproximación científica a la comprensión de la historia del arte y su importancia.
El triunfo del modelo revolucionario bolchevique en Rusia en 1917 impulsó una reorientación del pensamiento marxista, que rápidamente asumió dimensiones internacionales con su adopción por nuevos partidos alrededor del mundo y el establecimiento de la Tercera Internacional en 1919. No obstante en tanto progresaba la tercera década del siglo XX, las condiciones políticas en la URSS se volvieron crecientemente hostiles al trabajo marxista crítico, y la estalinización del movimiento comunista internacional produjo resultados similares en todas partes. Pero por más agobiante y banal que resultara la ortodoxia estalinista emergente y por más empañada estuviese la imagen del primer Estado de los trabajadores, la Unión Soviética se impuso como un estímulo –y cada vez más como un reto- para el pensamiento creativo. Más aun, el estalinismo no fue un sistema creado de la noche a la mañana, y hasta el decreto del Comité Central de abril de 1932 “Sobre la Reconstrucción de las Organizaciones Artísticas y Literarias”, existían muchas agrupaciones artísticas rivales dentro de la misma URSS. En efecto, la atmósfera del debate se intensificó con la Revolución Cultura de 1928-1931 que acompañó a la colectivización de la agricultura el primer Plan Quinquenal. La renovada política de “guerra de clase” de estos años tuvo como corolario cultural una campaña en contra de la intelligentsia burguesa y la promoción de nuevos cuadros proletarios intelectuales. Esta fue precisamente la agenda de la organización de escritores más grande y poderosa del periodo, a saber la Asociación de Escritores Proletarios de Rusia (la RAPP), que agresivamente abogó por una concepción de literatura de clase, realista en contenido y directa en estilo. Aunque la teorización de la RAPP alimentaría la doctrina del Realismo Socialista que se volvería la doctrina oficial en el Congreso de Escritores Soviéticos de 1934, no era la misma cosa –y en efecto, tanto el Decreto de Abril como la nueva doctrina parcialmente marcaron una reconciliación con la intelligentsia tradicional. Aun más, la concepción esencialmente sociológica del valor literario que la APP tomó de los escritos de Plekkhanov generaría una respuesta en los 30’s, de mano de Mikhail Lifshits y Georg Lukács, quienes fueron los primeros teóricos importantes en desarrollar una estética alimentada por los primeros escritos de Marx, que ya para entonces estaban disponibles al haber sido publicados. En contraste con la concepción incipientemente instrumentalizada del arte, Lifshits y Lukács desarrollaron un modelo de estética que era en efecto una afirmación de los logros cognitivos de la cultura burguesa clásica, una posición que los ubicaba contra ambos el proletarianismo y el modernismo. Esta era una noción bastante diferente del realismo que aquella asociada con la visión de Stalin de los escritores como ‘ingenieros del alma humana’. Como Stanley Mitchell muestra en su capítulo sobre Lifshits, para ambos pensadores la estética era un terreno en donde podían replicar al estalinismo en una forma que era imposible en otras áreas de la vida intelectual que eran percibidas como más cercanas a lo político.
Mientras que figuras tales como Frederick Antal, Francis Klingender, Meyer Schapiro y Max Raphael tuvieron todos fases de contacto con el movimiento comunista y pudiesen para la época haber pasado como compañeros de ruta, ello no implica que hayan suspendido sus facultades críticas –los últimos tres, al menos, se desencantaron, y en el caso de Schapiro éste so movió cerca al trotskismo. Como será evidente en los capítulos que siguen, llegaron a una teoría no común y su obra es impresionantemente variada en estilo y método. De los cuatro, la historia del arte de Kingender es la menos interesante en términos metodológicos, y además está claramente marcada por la agenda de la línea del Frente Popular que impacto de manera tan poderosa en la producción cultural en los años de 1935 a 1939. No obstante, como señala David Bindman, los correlatos culturales del pensamiento del Frente Popular, a pesar de lo superficial del marxismo involucrado, impulsó a Klingender al repensar creativo de la indagación concerniente la historia del arte que lo llevó a considerar cuestiones radicalmente novedosas y a referirse a aspectos de la cultura visual británica hasta ese entonces considerados por debajo de la atención de los historiadores del arte.
La falta de entrenamiento en la historia del arte formal de Klingender podría dar cuenta en algún grado de la frescura de su aproximación, así como de sus limitaciones. Pero lo mismo no puede ser dicho de Antal, de quien Paul Stirton muestra cómo estaba profundamente inmerso en las tradiciones germanoparlantes de la disciplina. Más aun, su formación personal al interior de Alemania y Austria lo pusieron en contacto con una cultura marxista bastante más sofisticada que cualquiera que pudiese ser encontrada en los círculos comunistas británicos. En la “Introducción” a su El mundo florentino y su ambiente social, Antal ya desautorizaba la suposición general de que el desarrollo del naturalismo pictórico proveía de un criterio de acuerdo al cual los estilos eran o ‘progresistas’ o ‘retrógrados’, y en efecto ponía en duda si el arte de ‘largos periodos o siglos enteros’ debería ser juzgado así. Esto ciertamente explotó en la cara de las voces autorizadas al interior del pensamiento estético soviético de su tiempo, que argüían que existía un criterio de valor absoluto, y que el antiguo arte griego era progresista mientras el arte medieval lo era inherentemente menos, que el realismo era el estilo de los artistas avanzados que se identificaban con la causa de los trabajadores y campesinos en todos lados, mientras que el modernismo estaba marcado por los síntomas de la decadencia cultural de la burguesía. Sin embargo, en su insistencia en que el estilo y los ‘elementos temáticos’ que eran, en el análisis final, un síntoma de la ‘perspectiva general sobre la vida’, eran inextricables en última instancia, la posición de Antal le permitió la posibilidad de que hubiera un cierto juicio histórico del estilo. En efecto, ello fue confirmado por su ataque a l’art pour l’art y reivindicación del valor de artistas como Hogarth, Goya y Daumier. Sería erróneo pensar a Antal como alguien que abogó simplemente por una historia del arte como crítica ideológica, donde se le daban puntos a las obras de arte de acuerdo a la medida de su contribución al progreso de la humanidad hacia el final comunista de la historia. Antal era bastante más sofisticado para ello. En vez de eso, de cara a la creciente autoridad de una estética modernista en Bretaña que concebía a la producción artística y a sus reacciones como puestas en un reino aparte de valores trascendentales, fue necesario afirmar que la forma y el significado eran inseparables, y que algunos tipos de arte pictórico que Bell, Fry y sus admiradores despreciaban al señalar que poseían solamente cualidades literarias, no eran menos valiosas de la atención de la historia del arte y eran ellas en sí mismas formalmente complejas.
El reto de qué hacer con el arte modernista desde una perspectiva marxista, que se volvió más aguda después de que el realismo socialista se convirtiese en la estética oficial del movimiento comunista en 1934, recibió un acercamiento bastante más consistente por parte de Raphael y Schapiro. Como Antal, ambos aceptaron la tradición germanófona de la historia del arte como el modelo más adelantado en el campo, al mismo tiempo que la sometían a la crítica. Ambos eran extraordinariamente abarcadores en sus intereses, y más ambiciosos en el terreno teórico que cualquier otro historiador del arte marxista de su generación, con la excepción de Hauser. (¿Cuántos historiadores del arte de tendencia alguna creyeron apropiado escribir una obra sustancial en epistemología, como lo hizo Raphael?). Como revela el análisis de Stanley Mitchell de la crítica de Raphael Guernica de Picasso, Raphael evaluó al modernismo de manera critica, pero también lo aceptó como el arte más significativo de su tiempo. Respecto a ello, Schapiro y él son similares, y fueron de hecho amigos hasta que las diferencias en torno a los Juicios de Moscú los separaron. Más que Antal, ambos hicieron presente lo que Schapiro llamaba “la atención ultraempírica, que es la actitud estética apropiada”. Sin embargo, como elaboro en el capítulo 7, Schapiro abrazó el arte modernista con quizás más simpatía y vivió en un periodo en el cual parecía necesario defenderlo porque parecía el correlato estético a la sobrevivencia de cualquier cultura crítica dentro de tanto las democracias burguesas como del bloque soviético.
Raphael y Schapiro debieran ser correctamente identificados con ese pensamiento marxista presente en el siglo XX conocido como marxismo occidental, que tenía como premisas el rechazo de tanto la variante positivista de la Segunda Internacional y las tosquedades filosóficas de la versión soviética y defendía una apreciación más abierta y crítica de la tradición marxista. En su mayor parte, los pensadores marxistas occidentales no estaban solamente distanciados de las luchas prácticas de los movimientos de clase obrera, sino que también fueron más receptivos a los desarrollos en el pensamiento burgués, y generalmente estaban más preocupados con los problemas de la filosofía y a cultura que con aquellos de la economía y la política. Tres otros pensadores presentados en este volumen están convencionalmente asociados con esta tradición, a saber, Benjamin, Lefebvre y Hauser. Los capítulos sobre los dos primeros se han incluido debido a su inmensa influencia dentro de la práctica de la historia del arte durante las últimas tres décadas. Y sin embargo, como Frederic Schwartz señala, la apropiación de Benjamin ha sido altamente selectiva, y su afirmación más importante sobre la historia del arte ha sido curiosamente ignorada –uno podría suponer solamente que ello ocurrió porque el reto metodológico y político que representa es tan intransigente y difícil de entender. Lefebvre, también, ha sido leído de manera bastante parcial, y sus escritos tempranos, que pertenecen al periodo de su involucramiento de dos décadas con el Partie Communiste Française, han sido ya descartados, ya ignorados. Sin embargo, como ilustra Marc Léger, existen textos de interés considerable que ejemplifican la resistencia de intelectuales que sintieron que era necesario apoyar las formas existentes del movimiento de la clase obrera, al mismo tiempo que rechazaban el estalinismo. Estos ejemplifican además cómo las cuestiones estéticas podían funcionar a modo de cierto punto depresión en relación con los temas más amplios, ya sea con la teoría marxista, ya sea con la meta de la transformación social.
La Historia Social del Arte (1951) de Arnold Hauser ha servido frecuentemente como el chivo expiatorio para una historia del arte marxista, lo que es en cierto nivel irónico, dado que Hauser afirmaba el ‘separar teoría y práctica en el marxismo’, así como ser ‘un científico’ sin ‘una tarea política. Y aun así inveterado cold warrior Ernst Gombrigch se sintió obligado a reconocer algo de mérito en el monumental proyecto de Hauser; y sus otros libros, en particular The Philosofy of Art History y el Manierismo, rara vez han recibido lo que debían de lo historiadores del arte de izquierdas en los países anglófonos. En el capítulo 9, John Roberts muestra que Hauser estaba comprometido en un complejo diálogo con el trabajo de Lukács y Adorno, y cualesquiera que sean las limitaciones de su análisis de obras específicas, algunas de sus tesis principales continúan mereciendo atención.
Este libro se ocupa principalmente de la recuperación y reevaluación de la historia del arte marxista, y la literatura sobre estética vinculada a ella, hasta 1985. Respecto a ello, es en parte una continuación de un proyecto que empezó más de 30 años atrás con la emergencia de una historia del arte desde la Nueva Izquierda. En este momento preciso no he pensado apropiado incluir capítulos que evalúen los logros de figuras individuales de ese momento posterior; y la consideración de desarrollos desde ese punto requeriría otro volumen. En vez de ello, esbozo la historia internacional de la Nueva Izquierda en el campo de la historia del arte en el capítulo 10, mientras que Jutta Held y O. K. Werckmeister dan cuenta de los desarrollos claves en el movimiento alemán en los dos capítulos finales. Nuestra antología no tiene la intención en sentido alguno de ser la última palabra en esta historia. Si sirve para encender el interés renovado y el debate crítico fresco, ya habrá cumplido con su tarea.